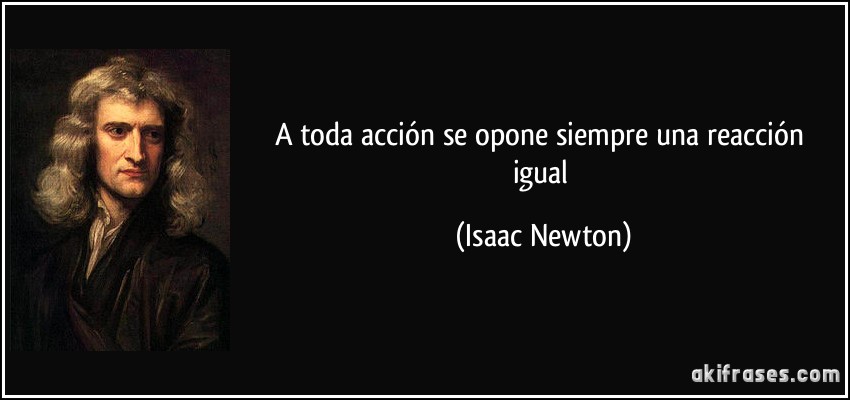Si hay un
pecado del que me siento orgullosa es este. Pero necesitamos determinar
parámetros. Ser lujurioso/a no significa
aceptar cualquier cosa, que todo nos viene bien, viva la fiesta… No, no. Según
la RAE, la lujuria es el deseo excesivo del placer sexual. Así, este puede
darse solo con una pareja. Que uno desee en demasía estar con dicha persona,
que aproveche todas las oportunidades para saciar la necesidad, o por disfrutar
el placer que el encuentro provoca.
En muchas
ocasiones y con diferentes sujetos, debo decir, me sentí mal interpretada en
mis actitudes. Lo que yo considero un ardiente disfrute del cuerpo propio y del
ajeno, suele tomarse como promiscuidad. Como la puerta a cuestiones que no
estaría (en potencial, porque nunca digo nunca) dispuesta a explorar así sin
más. Entonces, los potenciales compañeros/as de dormitorio elucubran
situaciones sin confirmación de mi parte. Creo, por ello, oportuno aclarar que la
verbalidad, la efusividad, la religiosidad de las cuales soy presa en
determinadas situaciones, no los/las justifican para presuponer aquello a lo
cual estaría dispuesta o no.
Para mí, el
plano físico es uno más de los que utilizo para expresarme. Así como gusto de
un buen desafío mental, también lo sexual me representa una prueba, un goce
para superar, un juego en el cual intento elevar las apuestas de lo que es
esperable y deseado. Un ámbito que me empuja a probar, a testear límites,
teorías, prejuicios… Si esta “experimentación” conduce a la inclusión de
más de dos participantes, se acepta. Siempre y cuando las condiciones de dicho
experimento sean claras y pautadas con anterioridad. Como toda experiencia, los
resultados tal vez no sean los deseados… o puedan dejar lugar a mejorías. Si la
práctica lo amerita, mi espíritu de búsqueda cognoscitiva me empujará a
continuar con la prueba. Pero si los resultados son pobres o aburridos, o si
los sujetos de la experiencia se tornan difíciles, siempre habrá nuevos campos
que explorar. Y la pérdida será de ellos. ;)